Ámbitos de la educación física y roles del especialista sensibles a las demandas sociales contemporáneas
*Correspondencia: Josep Solà Santesmases josepss@blanquerna.url.edu
Citación
Solà-Santesmasas, J., Batalla-Flores, A., Arboix-Alió, J. & Günther-Bel, C. (2024). Areas of physical education and specialist roles sensitive to contemporary social demands. Apunts Educación Física y Deportes, 157, 1-8. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2024/3).157.01
Resumen
La transformación social contemporánea exige una escuela innovadora para afrontar las nuevas demandas formativas. El objetivo principal de la investigación fue recoger la opinión de los especialistas en educación física, docentes de primaria y secundaria, en relación con una propuesta actualizada de ámbitos de intervención educativa y de los roles consecuentes a asumir. La muestra estuvo formada por 209 especialistas de educación física en un estudio descriptivo de diseño mixto. Se administró un cuestionario cuantitativo en escala de Likert para evaluar la propuesta de 5 ámbitos y de 5 roles. Las correlaciones de Pearson de las puntuaciones de ambas escalas en relación con las puntuaciones totales del cuestionario fueron positivas y fuertes (rcuestionario-ámbito = .884, p < .001 y rcuestionario-roles = .858, p < .001), y la fiabilidad total de los ítems fue buena (α = 0.756). Complementariamente, el 30.6 % de la muestra (64) cumplimentó voluntariamente un cuestionario cualitativo de opinión narrativa. En todos los ámbitos y roles, la nota máxima fue la elección con más frecuencia y destacan, respectivamente, la Actividad física y salud (77.99 %) y la Docencia (86.6 %). No se obtuvo significación estadística en relación con el género ni con los años de experiencia, pero los ámbitos fueron sensibles a las etapas educativas. En coherencia, las respuestas narrativas mostraban percepciones positivas sobre la propuesta de ámbitos y de roles. A pesar de la irrupción de nuevas responsabilidades contemporáneas en la disciplina, los especialistas siguen enfatizando una educación física que promueva la actividad física y la salud desde la responsabilidad docente.
Introducción
La definición epistemológica de la educación física ha sido un tema de debate del especialista en su comprensión subjetiva del contenido y en la mejor manera de transferirlo (Depaepe et al., 2013). La materia ha invertido más esfuerzos en la metodología que en la concreción nítida de los contenidos, que a menudo no determinan qué hay que aprender, sino que se intuyen a partir de unos objetivos vagamente definidos (Nyberg y Larsson, 2014). Desde una perspectiva holística, si el alumno no conecta significativamente con el contenido, su aprendizaje disminuirá (Dyson, 2014). Siguiendo a Cañabate et al. (2018), la escuela actual tendría que basar el aprendizaje en la motricidad, la cognición, la empatía y la seguridad emocional. La educación física potenciaría la creatividad mediante proyectos interdisciplinarios con la danza y las artes. Si la materia se reduce a comportamiento motor sin incidir en las disciplinas esenciales que garanticen una comprensión global del movimiento humano (fisiología, pedagogía, historia, sociología…), los especialistas no promoverán la reflexión cultural que da sentido a las prácticas (Backman y Barker, 2020).
La Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte (UNESCO, 2015a) introducía la igualdad de género, la no discriminación y la inclusión social, además de la sostenibilidad del deporte. Paralelamente, la Educación Física de Calidad (UNESCO, 2015b) destacaba que la educación física tiene que suscitar una participación para toda la vida y que la enseñanza se tenía que encargar a personal cualificado. El énfasis en los valores éticos fundamenta una educación física de calidad que garantiza la alfabetización y la vida cívica, la consecución académica, la inclusión social que supere estereotipos y el desarrollo de la salud orgánica.
El estudio Making Physical Education Dynamic and Inclusive for 2030 (OECD, 2019), que analizaba los currículos de educación física de 18 países, mostró 4 ámbitos de intervención: juegos y deportes (individuales y de equipo), actividades de recreación y ocio al aire libre, habilidades motrices, danza y expresión rítmica y contenidos de salud y bienestar.
La reciente Carta Europea del Deporte (Consejo Europeo, 2021) ha remarcado que los seres humanos tienen el derecho inalienable de acceder al deporte en un entorno saludable, tanto dentro como fuera de los centros escolares. La educación física y el deporte son esenciales para el desarrollo personal, ya que garantizan los derechos a la salud, a la educación, a la cultura y a la participación en la vida comunitaria. Epistemológicamente, la educación física procurará la práctica deportiva, la alfabetización motriz y la condición física con el objetivo de adquirir capacidades motrices de base y un rendimiento adecuado con las propias capacidades.
En Estados Unidos, la Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física (NASPE) publicó en el 2008 Comprehensive School Physical Activity Programs (CSPAP), para promocionar la actividad física desde primaria. El programa, revisado en el 2013 por la Society of Health and Physical Educators (SHAPE America), impulsaba una educación física de calidad y la promoción de la actividad física escolar para reforzar los objetivos académicos de la materia. Especialmente dirigido a la salud pública, el programa recomendaba 60 minutos diarios de actividad física moderada-vigorosa para niños y adolescentes (Elliott et al., 2022), aunque los efectos de su implementación mostraban resultados moderadamente optimistas. Mattson et al. (2020) demostraron los efectos positivos de un programa CSPAP de promoción de la actividad física en la escuela después de 36 semanas.
Los sucesivos cambios en el sistema educativo por competencias del estado español ocurridos desde el 2006 han modelado los currículos en la aplicabilidad del conocimiento y en su transversalidad. En el periodo 2007-2022, la educación física se había organizado en bloques de contenidos muy estables, tales como condición física y salud, expresión corporal, deportes y actividades físicas recreativas en el medio natural. Sin embargo, la última revisión curricular (Departamento de Educación, 2022) mantiene la firmeza de la vida activa y saludable, pero suaviza la presencia del deporte y de la expresión corporal para dar paso a saberes más actuales sobre gestión emocional o sostenibilidad de los espacios de práctica.
La revisión documental expuesta permite la definición de los ámbitos de la propuesta. Por “alfabetización motriz” se ha entendido la adquisición de un bagaje motor que permitiera a las personas interactuar con éxito en su entorno natural y social (Edwards et al., 2017), al mismo tiempo que la educación física tiene que reivindicar una corporeidad ajena a las tradiciones dualistas (González y Sepúlveda, 2021). La neurociencia ha enfatizado la actividad física como un marco privilegiado para el aprendizaje, destacando las demandas cognitivas implícitas en la motricidad (Pesce et al., 2016). La educación en valores del deporte mediante múltiples situaciones gestuales y tácticas no aparecen en la simple práctica, sino en su incidencia pedagógica, que le otorga sentido (Philpot et al., 2021). Finalmente, las innumerables evidencias de los beneficios saludables de la actividad física regular en la adolescencia (Julian et al., 2022) tienen que implicar a la escuela como el escenario óptimo para su promoción (Bentsen et al., 2022).
En esta línea, los decretos curriculares por competencias han enfatizado la orientación y la promoción de la actividad física en los centros educativos. A nivel estatal, el anterior Real decreto 1105/2014 (art. 6, elementos transversales del currículo) incidía en que la actividad física y la dieta equilibrada tenían que ser hábitos de los alumnos. El centro tenía que promover la práctica diaria del deporte y el ejercicio físicodurante la jornada escolar, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes. Desgraciadamente, se especificaba que el diseño de las medidas a aplicar tenía que ser asumido por el profesorado con especialización adecuada, sin hacer referencia explícita al especialista en Educación Física. Recientemente, en Cataluña, el Decreto 175/2022, de la educación básica (Anexo 1, Competencias clave y perfil competencial de salida), destaca el reto de desarrollar hábitos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo.
Para definir una educación física ajustada a las demandas de la sociedad contemporánea, el principal objetivo del artículo ha sido pedir la opinión de los especialistas en relación con una propuesta de ámbitos de intervención educativa en la línea de los documentos de referencia consultados, enfatizando también sus responsabilidades en su implementación. Como objetivos secundarios, se quería saber si esta valoración sería significativamente diferente en función del género, años de dedicación a la docencia y etapa educativa.
Metodología
El estudio ha aplicado una investigación descriptiva transversal de diseño mixto (Mixed methods research), que integra un enfoque principal cuantitativo, complementado por un enfoque cualitativo (Creswell y Plano, 2017), que se ha comprobado que son plenamente adecuados en la investigación de las ciencias de la actividad física y el deporte (Castañer et al., 2013).
Participantes
La muestra intencional no probabilística estuvo formada por 209 especialistas de Educación Física de Cataluña. La difusión para la participación corrió a cargo del Colegio de Profesionales de la Actividad Física y del Deporte de Cataluña (COPLEFC), que centralizaba y organizaba las demandas de presentaciones a los colectivos que mostraron interés (universidades, asociaciones, congresos y escuelas). Todos los participantes respondieron la parte cuantitativa del estudio y solo 64 (30.6 %) respondieron la parte cualitativa. Respecto al género, había 129 participantes masculinos (62.2 %) y 79 participantes femeninas (37.8 %). Respecto a los años de dedicación a la docencia, la mayor parte tenían más de 12 años de experiencia (59.1 %). Respecto a la etapa profesional, 124 participantes eran maestros de educación primaria (59.3 %) y 85 profesores de educación secundaria (40.7 %).
Los principios éticos exigibles fueron garantizados con la explicación previa del estudio a todos los participantes, a los que se les pidió el consentimiento informado y se les garantizó la protección de su identidad personal. La institución promotora de la investigación fue el propio COPLEFC mediante un proyecto de colaboración científica universitario.
Procedimiento
Se programaron 15 presentaciones presenciales en diferentes puntos de Cataluña, de las cuales solo se realizaron 11 a causa del confinamiento obligatorio por la COVID-19. A partir de aquel momento, la obtención de datos se volvió virtual. La obtención de datos presencial se hacía a continuación de una exposición de unos 45 minutos donde se explicaba el proyecto, la institución promotora y, sobre todo, se animaba a la participación de los especialistas para validar la propuesta, que se hacía mediante enlaces a los cuestionarios a través del móvil o portátil. A partir del confinamiento sanitario, se habilitaron los cuestionarios en línea, acompañados de un vídeo explicativo del proyecto, y se organizó una videoconferencia abierta a todos los interesados.
Instrumentos
Se diseñaron dos cuestionarios ad hoc. Uno cuantitativo basado en una escala de Likert y uno cualitativo que pedía argumentación personal sobre los ítems evaluados. Para llegar a los dos cuestionarios definitivos y garantizar la validez del contenido, se hicieron sucesivas modificaciones de mejora del cuestionario original en función de la información recogida en la prueba piloto realizada en el Centro de Recursos Pedagógicos de Badalona con la participación de 50 especialistas de Educación Física, y sobre la base de la opinión de 3 expertos (2 profesores universitarios de Pedagogía de la Educación Física y un inspector del Departamento de Educación de la misma especialidad).
Cuestionario cuantitativo. Estaba compuesto por tres partes diferenciadas. La primera parte recogía información personal: género, etapa profesional y años de dedicación a la docencia. La segunda parte evaluaba los ámbitos de intervención educativa de la educación física, concretados en cinco ítems: alfabetización motriz, corporeidad, actividad física y aprendizaje, deporte y sociedad y, por último, actividad física y salud. La tercera parte evaluaba el rol del especialista en Educación Física, categoría que también se concretaba en cinco ítems diferenciados: organizar e impartir docencia, potenciar una visión de la escuela desde la corporeidad, promover y asesorar sobre acciones globalizadoras, promover la actividad física en el centro educativo y, finalmente, velar por la correcta orientación de las actividades físicas.
Los ítems se respondían en una escala de Likert en un rango de cinco opciones, que iba desde 1 “Absolutamente en desacuerdo” hasta 5 “Totalmente de acuerdo”. Se aplicó el estadístico α de Cronbach para medir la fiabilidad o consistencia interna de todos los ítems que lo conforman. Tomando los valores de .70 como “aceptables” y valores de .80 como “buenos” (Navarro y Foxcroft, 2019), la fiabilidad del cuestionario en su totalidad, considerando los 10 ítems, fue buena (α = .756).
Cuestionario cualitativo. Para facilitar la argumentación crítica de los participantes, la parte cualitativa se respondía después del cuestionario cuantitativo, cuando ya se conocían los ítems. Consistía en dos preguntas abiertas en las que se pedía por escrito la valoración global de los cinco ámbitos de intervención educativa y el papel del especialista, sobre la base del texto siguiente: “Valora globalmente el planteamiento de los ámbitos de intervención (o los roles del especialista). Expón tus ideas principales, destaca los ámbitos más relevantes y haznos las propuestas de mejora que consideres.”
Análisis estadístico
El análisis cuantitativo se llevó a cabo mediante el programa estadístico Jamovi, versión 2.2.5, de libre acceso. Aunque la escala de Likert minimiza las diferencias entre las opciones de respuesta, de manera que se puede aplicar un análisis cuantitativo, este artículo tratará los ítems como variables categóricas, calculando los estadísticos como tablas de frecuencia. Conceptos como “alfabetización motriz”, “corporeidad” o “globalización de los contenidos” son esencialmente de naturaleza cualitativa.
Los 10 ítems fueron sometidos a un análisis univariable de múltiples categorías. Se utilizó la prueba χ² Chi-square_Goodness Of Fit Test para comprobar si la frecuencia observada se correspondía con la frecuencia esperada. Este test tiene que asumir frecuencias esperadas suficientemente elevadas, por encima de 5, o que el 80 % de estas estén por encima de 5. Como las evaluaciones de Likert más bajas no fueron escogidas con la frecuencia mínima, se tuvieron que recategorizar las variables en tres ítems definitivos que cumplían la asunción estadística del test: al valor 3 de cada ítem se le añadieron las frecuencias observadas de los valores 1 y 2. A partir de esta recategorización, se pidieron frecuencias esperadas idénticas por cada uno de los tres ítems (.333) y un intervalo de confianza del 95 %.
Por otra parte, cada uno de los 10 ítems fueron sometidos también a un análisis bivariable en relación con el género, los años de experiencia profesional y el ámbito profesional de los participantes. En este caso se utilizó la prueba Bivariable_Chi Squared Test of Association, y se tuvo que recategorizar la variable “años de experiencia profesional”. De las cinco categorías que presentaba el cuestionario (0-3, 4-6, 7-9, 10-12 y +12 años de experiencia), el análisis estadístico se sintetizó en 3 categorías: 0-6, 7-12 y +12. Se pidió un intervalo de confianza del 95 %. Cuando existía significación estadística, se calculó la medida del efecto o fuerza de la asociación mediante el estadístico V de Cramer, con un rango que va desde 0 (nada) a 1 (perfecto).
Finalmente, se aplicaron coeficientes de correlación de Pearsonentre las puntuaciones totales del cuestionario cuantitativo y las puntuaciones específicas de ambas escalas (ámbitos de intervención y roles del especialista).
El análisis cualitativo del contenido de las respuestas escritas se hizo desde una doble aproximación deductiva-inductiva. Por una parte, las respuestas a la pregunta abierta en lo referente a los ámbitos de intervención educativa seanalizaron utilizando los cinco ítems como categorías previamente establecidas. Por otra parte, las respuestas a la pregunta abierta sobre el rol del especialista se analizaron partiendo de un enfoque inductivo en el que las categorías emergieron de los propios datos textuales analizados.
Resultados
Resultados estadísticos
Al aplicar la pruebaχ² Chi-square_Goodness Of Fit Test tanto para la variable “ámbitos de intervención educativa” como para la variable “roles del especialista”, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las evaluaciones de todos los ítems (Tabla 1).
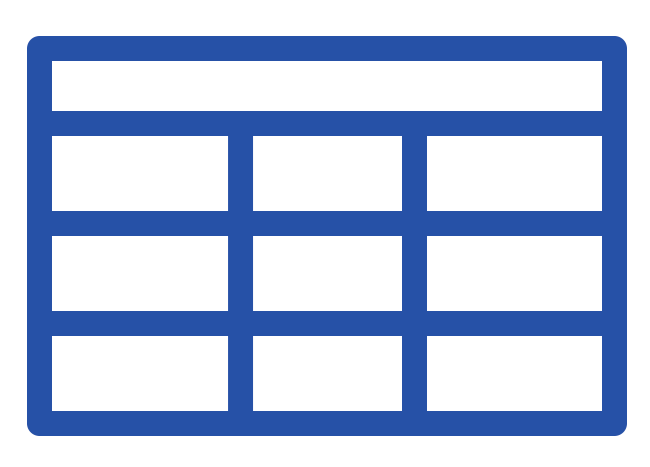
En todos los ítems de los ámbitos de intervención, la nota máxima en la escala de Likert (5) fue la elección con más frecuencia, y en todos los casos por encima del 50 %: Actividad física y salud (77.99 %), Actividad física y aprendizaje (60.3 %), Alfabetización motriz (58.9 %), Deporte y sociedad (57.42 %) y Corporeidad (51.2 %). De la misma manera, en todos los ítems de los roles del especialista, la nota máxima en la escala de Likert (5) fue la elección con más frecuencia, ordenadas de la manera siguiente: Docencia (86.6 %), Promover la actividad física en el centro educativo (76.56 %), Orientación correcta de las actividades físicas (63.16 %) y, en último lugar, las dos únicas que no alcanzan el 50 % de elecciones, Escuela y corporeidad y Acciones globalizadoras, ambas con idéntica frecuencia (45.5 %).
Al aplicar la prueba Bivariable_Chi Squared Test of Association solo se encontraron asociaciones significativas entre el género y el ítem Escuela y corporeidad (χ² (2) = 8.53; p = .014), y entre la etapa educativa y 4 ítems del ámbito de intervención, como Alfabetización motriz (χ² (2) = 11.1; p = .004), Corporeidad (χ² (2) = 6.74; p = .034), Deporte y sociedad (χ² (2) = 13.1; p = .001), y Actividad física y salud (χ² (2) = 6.97; p = .031). En cambio, el otro ítem de este bloque, la Actividad física y el aprendizaje, no resultó significativo (Tabla 2). Para todos los ítems estadísticamente significativos, se consideró la fuerza de la asociación con la V de Cramer, que siempre resultó débil (Género – Corporeidad y Escuela = .202; Etapa educativa y Alfabetización motriz = .231; Etapa educativa y Corporeidad = .180; Etapa educativa y Deporte y sociedad = .251 y Etapa educativa y Actividad física y salud = .183).
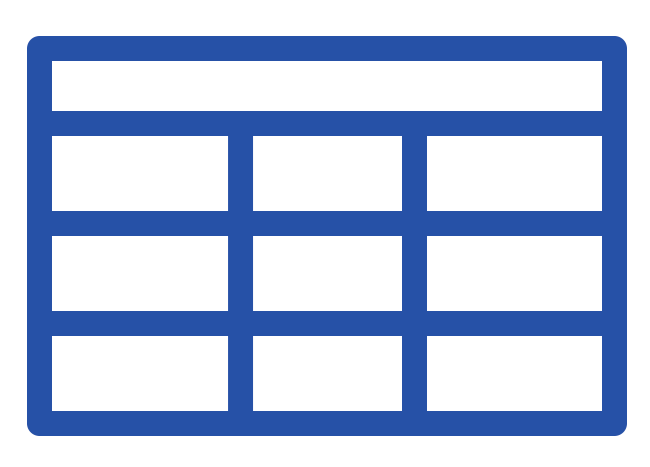
En líneas generales, el análisis bivariable mostró que no había significación estadística en relación con el género (exceptuando solo el ítem Escuela y corporeidad) ni tampoco respecto a los años de experiencia profesional. Los ítems de los ámbitos de intervención educativa sí que se mostraron sensibles a las etapas educativas de los especialistas.
La matriz de correlaciones de Pearson dio valoraciones positivas y fuertes entre las puntuaciones totales del cuestionario y las puntuaciones de cada escala (rcuestionario-ámbito = .884, p < .001 y rcuestionario-roles = .858, p < .001).
Análisis cualitativo
El análisis de las respuestas cualitativas permitió explorar con más profundidad la opinión de los participantes sobre la propuesta presentada. En coherencia con las valoraciones cuantitativas, las respuestas narrativas mostraron percepciones positivas sobre los ámbitos de intervención y los roles.
En referencia a los ámbitosde intervención, se destacaba la necesidad de una implementación de carácter holístico y transversal. Los participantes remarcaron la complementariedad de los cinco ítems (“Los 5 ámbitos de intervención de la EF son igual de importantes y se complementan los unos a los otros” – Participante 25), y su aplicación como aprendizaje fundamental para el participante (“Sobre todo estoy de acuerdo en una EF que sirva para la vida” – Participante 22).
Emergió el valor del trabajo coordinado entre diferentes disciplinas. En este sentido, se destacó la importancia de que la educación física se apoye en otras áreas de aprendizaje (“Personalmente creo que todos los ámbitos de la EF son importantes de trabajar y que a la vez tendrían que ser trabajados desde los otros ámbitos con el fin de reforzar la importancia de la EF en los niños y niñas de todas las edades” – Participante 27). Sin embargo, destacaron el potencial de la educación física para complementar la adquisición de aprendizajes de otros ámbitos (“Considero la EF como un área capaz de intervenir en diferentes ámbitos de aprendizaje de nuestros niños y niñas, no solo en los aspectos relacionados con las habilidades motrices” – Participante 54). También se enfatizaron las competencias emocionales del participante: “Añadiría el cuerpo y las emociones” – Participante 46, o “Veo interesante a la introducción de un nuevo ámbito. Este ámbito tendría como objetivo dotar al alumnado de recursos psicológicos, de empoderamiento, autoconocimiento, gestión de las emociones, gestión de conflictos, cohesión social, etc.” – Participante 32.
Algunos participantes destacaron la necesidad de una concienciación general (“Echo de menos que hay poca conciencia del poder de aprendizaje que tenemos y por lo tanto habría que concienciar a la población en general, pero muchas veces a los propios profesionales” – Participante 20) y específica del centro educativo (“Tendría que cambiar la mentalidad de los profesores del claustro hacia una más abierta a la globalidad” – Participante 44).
También se identificaba la necesidad de una reflexión crítica conjunta entre todos los profesionales de la educación física (“Creo importante tomar conciencia de que como profesionales de la EF tenemos una alfabetización concreta, y a menudo está muy sesgada y limitada” – Participante 17) y unificar criterios dentro de la propia disciplina (“Tampoco ayuda nada no tener unas líneas básicas de trabajo comunes por cursos… Un cuerpo académico en el que apoyarnos. Las competencias son muy generales y cada uno hace lo que puede. Eso no pasa en otras asignaturas” – Participante 12).
En referencia al rol del especialista, el análisis cualitativo inductivo permitió agrupar las respuestas de los participantes alrededor de dos categorías. En primer lugar, los participantes hicieron una valoración global positiva del rol del especialista. Se identificó una tendencia a priorizar la tarea “de organizar e impartir docencia” como labor principal de la que se podían derivar acciones relacionadas con el resto de tareas (“Organizar e impartir la docencia del área de EF es nuestra prioridad. Ahora bien, el resto de ámbitos de intervención favorecen el primer objetivo” – Participante 11). Sin embargo, se defendía una visión del especialista como agente activo en la educación de las personas: no es igual actividad física y educación física. En este sentido, destacaron la importancia de concebir al especialista como profesional transformador de la realidad local y social (“Impulsar el vínculo entre la escuela y el entorno social con voluntad transformadora, crítica y humanista” – Participante 17).
En segundo lugar, se identificaron respuestas destinadas a transmitir la necesidad de reconocer y valorar el papel del especialista en educación física. La posición que actualmente ocupa este profesional en relación con otros profesionales es percibida como un impedimento para el desarrollo satisfactorio de sus competencias (“Tú puedes querer hacer mucho, pero si nadie te acompaña, te quedas solo”- Participante 21). En coherencia, algunas respuestas enfatizan la importancia de contar con profesionales implicados y formados, con el fin de garantizar una disciplina de calidad (“Paramí es primordial, es la necesidad de buenos profesionales que dignifiquen la profesión y que la vivan con la pasión y energía necesarias para este cambio de paradigma” – Participante 10). Tal como se observa en las respuestas, el rol del especialista tiene que ser defendido tanto por parte de los mismos profesionales (“El docente tiene que intentar hacer visible su tarea y que no parezca que eso lo podría hacer cualquiera” – Participante 49) como por parte de la organización del mismo centro educativo (“No puede ser que en nuestra escuela los monitores de baloncesto, por ejemplo, sean alumnos de ESO sin ningún tipo de formación” – Participante 64).
Discusión
Respecto al objetivo principal del estudio, se puede afirmar que los especialistas en educación física valoran absolutamente como correctos los 10 ítems propuestos, todos ellos con significación estadística y coherentemente alineados con las demandas de los principales organismos internacionales (UNESCO, 2015 a y b; OECD, 2019; Consejo Europeo, 2021).
De todos modos, a pesar de los intentos de modernizar la materia, los pilares siguen siendo la docencia y la actividad física para la salud. Efectivamente, atendiendo a la frecuencia de la nota máxima en la escala de Likert, el ámbito más valorado es la actividad física y la salud, un 17.69 % por encima del marco privilegiado de los aprendizajes. El rol más destacado sigue siendo la docencia, un 10.1% por encima de la promoción de la actividad física en los centros. Se podría pensar que la EF sigue siendo poco permeable a las demandas (Kirk, 2012), constatando que los ámbitos más innovadores son menos valorados.
La abrumadora aceptación de la actividad física para la salud afianza el reconocimiento de la materia, que incluye los roles de promoción y orientación de la salud (Romero et al., 2021). La escuela incrementa la actividad física en el recreo, intercala periodos de actividad física reparadores sobre el organismo y promueve desplazamientos activos desde el hogar (Mahar et al., 2006). Aunque la mayoría de currículos incluyen competencias vinculadas a la salud, los estudios demuestran escasa incidencia de la actividad física desarrollada en la materia sobre el total de ejercicio de los adolescentes (Arboix et al., 2022).
Destaca la buena valoración de la actividad física como marco privilegiado de aprendizajes y en su responsabilidad en la alfabetización motriz. En este sentido, se reportan evidencias positivas de la actividad física sobre las funciones ejecutivas y sobre la memoria (Álvarez et al., 2017). Paralelamente, la correcta adquisición de patrones de movimiento contribuye al conocimiento corporal, la realización personal, la expresividad y las relaciones sociales (Edwards et al., 2017).
Sorprende la escasa valoración del deporte incluso en las valoraciones cualitativas. El deporte aparece continuamente en los medios de comunicación no siempre reflejando comportamientos ejemplares (Shields et al., 2018). Es necesaria una cultura deportiva como practicantes y consumidores para aplicar a la vida cotidiana los valores nobles que lo identifican (Wallhead et al., 2020).
La corporeidad se convierte en la gran desconocida en la escuela y obtiene las valoraciones más bajas, hecho destacable cuando los participantes eran especialistas. La escuela dualista no prevé la actividad motriz como educación intelectual y la mantiene separada de las materias clásicamente cognoscitivas. En cambio, las nuevas tendencias afianzan el cuerpo como núcleo de la inteligencia emocional que se gestiona a través de la práctica motriz (Quin et al., 2017). El nuevo currículo competencial de EF en Cataluña (Departamento de Educación, 2022) destaca la educación emocional vinculada a la corporeidad que revaloriza una definición integral de la individualidad humana y de ello se hacen eco las propias valoraciones cualitativas del estudio.
Por otra parte, la falta de definición de los ámbitos resulta incómoda al especialista más académico. Unos ámbitos de intervención poco definidos implican que cada especialista los interprete según su subjetividad y que las propuestas educativas puedan ser muy variables. El especialista académico querría una mejor concreción de los contenidos, que facilitarían un trabajo cooperativo más sólido, porque todos los participantes utilizarían narrativas similares (Decorby et al., 2005).
El hecho de que la docencia sea responsabilidad del profesor especialista en secundaria, y que en primaria el maestro generalista se pueda responsabilizar de ella, puede crear disfunciones en el proyecto pedagógico. Las argumentaciones cualitativas destacan la propia responsabilidad del docente para prestigiar el reconocimiento social de la materia, habitualmente sospechosa en sus aportaciones a las demandas sociales (Viscione et al., 2019). Un buen ejemplo es el llamamiento a vincular la escuela con la sociedad desde una perspectiva humanista. En este sentido, García et al. (2023) destacaron que el fomento de los valores deviene un factor crítico del rol docente, que favorece la convivencia, el desarrollo emocional y la consecución integral de un estilo de vida saludable.
Sabiendo que el sistema educativo vigente está enfatizando los proyectos interdisciplinarios, resulta que la globalización de los contenidos obtiene la peor valoración. Contrariamente, las reflexiones cualitativas de los especialistas insisten en promover actividades interdisciplinarias que mezclen varios ámbitos y buscar las conexiones de la educación física con otras materias, hecho que reforzaría la transversalidad (Solà, 2021).
En relación con los objetivos secundarios, se afirma que los ámbitos de intervención educativa no son sensibles ni al género ni a los años de docencia. En cambio, sí que lo son a las etapas educativas, como expresión de las diferentes expectativas entre maestros y profesores (D’Elia, 2019). Este hecho es especialmente significativo cuando los nuevos currículums hacen mención de una educación básica conjunta que aglutina la formación tanto de primaria como de secundaria (Jones y Green, 2017). El rol del especialista es poco sensible a las variables analizadas, y solo muestra diferencias de género en relación con el ítem Corporalidad. De hecho, la variable Años de docencia acaba no siendo nada significativa, aunque el 59.1% tenía más de 12 años de experiencia profesional.
Conclusiones
En base a un diseño mixto (Mixed methods research), se ha demostrado la unánime aceptación de los ámbitos de intervención y de los roles consecuentes a asumir por parte del especialista en educación física, donde destaca respectivamente la docencia y la actividad física para la salud. A pesar del actual sistema educativo competencial, las propuestas globalizadoras todavía se tienen que fortalecer, junto con el tratamiento de la corporeidad y la educación emocional desde la escuela. Los ámbitos de intervención se han mostrado sensibles a las etapas educativas, pero no se han encontrado diferencias en cuanto a género o a los años de dedicación. Eso hace pensar que los ámbitos de intervención se tendrían que reconsiderar para no hacerlos generalizables a las etapas de primaria y de secundaria.
Referencias
[1] Álvarez, C., Pesce, C., Cavero, I., Sánchez, M., Martínez, J. A., & Martínez, V. (2017). The Effect of Physical Activity Interventions on Children’s Cognition and Metacognition: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56(9), 729-738. doi.org/10.1016/J.JAAC.2017.06.012
[2] Arboix, J., Sagristà, F., Marcaida, S., Aguilera, J., Peralta, M., Solà, J., & Buscà, B. (2022). Relación entre la condición física y el hábito de actividad física con la capacidad de atención selectiva en alumnos de enseñanza secundaria. Cuadernos de Psicología del Deporte, 22(1), 1-13. doi.org/10.6018/cpd.419641
[3] Backman, E., & Barker, D. M. (2020). Re-thinking pedagogical content knowledge for physical education teachers – implications for physical education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy, 25(5), 451-463. doi.org/10.1080/17408989.2020.1734554
[4] Bentsen, P., Mygind, L., Elsborg, P., Nielsen, G., & Mygind, E. (2022). Education outside the classroom as upstream school health promotion: ‘adding-in’ physical activity into children’s everyday life and settings. In Scandinavian Journal of Public Health, 50(3), 303-311. doi.org/10.1177/1403494821993715
[5] Cañabate, D., Colomer, J., & Olivera, J. (2018). Movement: A Language for Growing. Apunts Educación Física y Deportes, 134, 146-155. doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2018/4).134.11
[6] Castañer, M., Camerino, O., & Anguera, M. T. (2013). Mixed Methods in the Research of Sciences of Physical Activity and Sport. Apunts Educación Física y Deportes, 112, 31-36. doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2013/2).112.01
[7] Creswell, J. W., & Plano, V. L. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research. SAGE Publications Ltd. In SAGE Publications, Inc.
[8] Decorby, K., Halas, J., Dixon, S., Wintrup, L., & Janzen, H. (2005). Classroom Teachers and the Challenges of Delivering Quality Physical Education. Journal of Educational Research, 98(4), 208-221. doi.org/10.3200/JOER.98.4.208-221
[9] D’Elia, F. (2019). The training of physical education teacher in primary school. Journal of Human Sport and Exercise, 14(Proc1), S100-S104. doi.org/10.14198/JHSE.2019.14.PROC1.12
[10] Depaepe, F., Verschaffel, L., & Kelchtermans, G. (2013). Pedagogical content knowledge: A systematic review of the way in which the concept has pervaded mathematics educational research. Teaching and Teacher Education, 34, 12-25. doi.org/10.1016/j.tate.2013.03.001
[11] Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya. “Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (29 setembre 2022), núm. 8762, pp. 1-491
[12] Dyson, B. (2014). Quality Physical Education: A Commentary on Effective Physical Education Teaching. Research Quarterly for Exercise and Sport, 85(2), 144–152. doi.org/10.1080/02701367.2014.904155
[13] Edwards, L. C., Bryant, A. S., Keegan, R. J., Morgan, K., & Jones, A. M. (2017). Definitions, foundations and associations of physical literacy [Article]. Sports Medicine (Auckland), 47(1), 113-126. doi.org/10.1007/s40279-016-0560-7
[14] Elliott, E., McKenzie, T., Woods, A. M., Beighle, A. E., Heidorn, B., & Lorenz, K. A. (2022). Comprehensive School Physical Activity Programs: Roots and Potential Growth. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 93(5), 6-12. doi.org/10.1080/07303084.2022.2053472
[15] European Council. (2021). European Sports Charter. rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-european-sport-cha/1680a43914
[16] García, J., Belando, N., Fernández, F. J., & Valero, A. (2023). Prosocial behaviours, Physical Activity and Personal and Social Responsibility Profile in Children and Adolescents. Apunts Educación Física y Deportes, 153, 79-89. doi.org/10.5672/APUNTS.2014-0983.ES.(2023/3).153.07
[17] González, L. I., & Sepúlveda, C. B. (2021). Documentary Research on Body and Corporeity at School. Revista Electrónica Educare, 25(3), 1-16. doi.org/10.15359/REE.25-3.31
[18] Jones, L., & Green, K. (2017). Who teaches primary physical education? Change and transformation through the eyes of subject leaders. Sport, Education and Society, 22(6), 759-771. doi.org/10.1080/13573322.2015.1061987
[19] Julian, V., Haschke, F., Fearnbach, N., Gomahr, J., Pixner, T., Furthner, D., Weghuber, D., & Thivel, D. (2022). Effects of Movement Behaviors on Overall Health and Appetite Control: Current Evidence and Perspectives in Children and Adolescents. Current Obesity Reports, 11(1), 10-22. doi.org/10.1007/s13679-021-00467-5
[20] Kirk, D. (2012). Physical Education Futures: Can we reform physical education in the early 21st Century? Ejournal de la recherche sur l’intervention en éducation physique et sport. doi.org/10.4000/ejrieps.3222
[21] Mahar, M. T., Murphy, S. K., Rowe, D. A., Golden, J., Shields, A. T., & Raedeke, T. D. (2006). Effects of a classroom-based program on physical activity and on-task behavior. Medicine and Science in Sports and Exercise, 38(12), 2086-2094. doi.org/10.1249/01.mss.0000235359.16685.a3
[22] Mattson, R. E., Burns, R. D., Brusseau, T. A., Metos, J. M., & Jordan, K. C. (2020). Comprehensive School Physical Activity Programming and Health Behavior Knowledge. Frontiers in Public Health, 8. doi.org/10.3389/fpubh.2020.00321
[23] Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. “Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato”. Boletín Oficial del Estado (3 enero 2015), núm. 3, pp. 1-21.
[24] Navarro, D.J. & Foxcroft, D.R. (2019). Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners. (Version 0.70). doi.org/10.24384/hgc3-7p15
[25] National Association for Sport and Physical Education (2008). Comprehensive School Physical Activity Programs. files.eric.ed.gov/fulltext/ED541610.pdf
[26] Nyberg, G., & Larsson, H. (2014). Exploring ‘what’ to learn in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(2), 123-135. doi.org/10.1080/17408989.2012.726982
[27] Organisation for Economic Cooperation and Development_OECD.(2019). Making Physical Education Dynamic and Inclusive for 2030. www.oecd.org/education/2030-project/contact/oecd_future_of_education_2030_making_physical_dynamic_and_inclusive_for_2030.pdf
[28] Pesce, C., Masci, I., Marchetti, R., Vazou, S., Sääkslahti, A., & Tomporowski, P. D. (2016). Deliberate Play and Preparation Jointly Benefit Motor and Cognitive Development: Mediated and Moderated Effects. Frontiers in Psychology, 7(MAR). doi.org/10.3389/FPSYG.2016.00349
[29] Philpot, R., Gerdin, G., Smith, W., Linnér, S., Schenker, K., Westlie, K., Mordal Moen, K., & Larsson, L. (2021). Taking action for social justice in HPE classrooms through explicit critical pedagogies. Physical Education and Sport Pedagogy, 26(6), 662-674. doi.org/10.1080/17408989.2020.1867715
[30] Quin, D., Hemphill, S. A., & Heerde, J. A. (2017). Associations between teaching quality and secondary students’ behavioral, emotional, and cognitive engagement in school. Social Psychology of Education, 20, 807-829. doi.org/10.1007/S11218-017-9401-2
[31] Romero, Ó., Lago, J., Toja, B., & González, M. (2021). Propósitos de la Educación Física en Educación Secundaria: revisión bibliográfica. Retos, 40, 305-316. doi.org/10.47197/RETOS.V1I40.80843
[32] Solà, J. (2021). Estudio de la transversalidad de los contenidos en Educación Física a través de los currículos competenciales (Study of the transversality of the contents in Physical Education through the competency-based curricula). Retos, 40, 419-429. doi.org/10.47197/RETOS.V0I40.81783
[33] Shields, D. L., Funk, C. D., & Bredemeier, B. L. (2018). Relationships among moral and contesting variables and prosocial and antisocial behavior in sport. Journal of Moral Education, 47(1), 17-33. doi.org/10.1080/03057240.2017.1350149
[34] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2015a). International Charter of Physical Education and Sport. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409
[35] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2015b). Quality Physical Education: guidelines for policy makers. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231101
[36] Viscione, I., Invernizzi, P. L., & Raiola, G. (2019). Physical education in secondary higher school. Journal of Human Sport and Exercise, 14(Proc4), S706-S712. doi.org/10.14198/JHSE.2019.14.PROC4.31
[37] Wallhead, T. L., Hastie, P. A., Harvey, S., & Pill, S. (2020). Academics’ perspectives on the future of sport education. Physical Education and Sport Pedagogy, 26(5), 533-548. doi.org/10.1080/17408989.2020.1823960
ISSN: 2014-0983
Recibido: 14 de noviembre de 2023
Aceptado: 31 de enero de 2024
Publicado: 1 de julio de 2024
Editado por: © Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
© Copyright Generalitat de Catalunya (INEFC). Este artículo está disponible en la url https://www.revista-apunts.com/ Este trabajo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Las imágenes u otro material de terceros en este artículo se incluyen en la licencia Creative Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en la línea de crédito. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons, los usuarios deberán obtener el permiso del titular de la licencia para reproducir el material. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES


